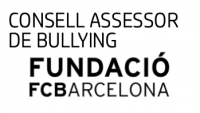Formación "Violencias sexuales infantiles: abordaje de casos entre menores" (CRAJ y CJB)
La formación "Violencias sexuales infantiles: abordaje de casos entre menores" a cargo del Centro de Recursos para las Asociaciones Juveniles (CRAJ) y el Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB), tuvo lugar el 9 de octubre en el Espai Jove Ca la Panarra.
La facilitó Mariona Bota, técnica de prevención de la Fundación Escolta Josep Carol y actual formadora de la Escola Forca.
- Formación: Abordaje de casos entre menores
- Violencias sexuales infantiles: ¿Cómo abordar casos entre menores desde el tiempo libre? Apuntes de la formación con Mariona Bota
- Recursos de interés sobre la temática
- 1. ¿Qué son las violencias sexuales entre menores?
- 2. Tipo de conductas: De la ambigüedad a la violencia
- 3. El Marco Legal que nos ampara (y nos obliga)
- 4. La Detección: Más allá de lo obvio
- 5. La Notificación: Un paso clave en casos graves
- 6. La Tipificación: Dimensionar por actuar con proporcionalidad
- 7. Ideas para la Actuación: Reflexiones para ir más allá del protocolo
- 8. La Actuación: Principios y Pasos a Seguir
- Conclusión: Formación y prevención como herramientas clave
Formación: Abordaje de casos entre menores

¿Cómo afectan a las violencias entre menores? ¿Cómo podemos gestionar este tipo de casos y velar por que se restauren las relaciones entre los niños o adolescentes de un mismo grupo? ¿Cómo abordarlo desde una mirada comunitaria?
La educación sexual es desde hace unos años una de las asignaturas que se han puesto sobre la mesa en la educación de niños y adolescentes. Particularmente, se apuesta por hacerlo desde una perspectiva de colectivización de las inquietudes, de descubrir el propio cuerpo y dar espacio para hablar de los placeres. Por el papel en la educación de personas menores, las federaciones de ocio han estado tratando esta cuestión, bajo el paraguas de la prevención y el abordaje de las violencias sexuales hacia niños y adolescentes.
Desde esta perspectiva, conjuntamente con el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) se ha organizado esta formación para trabajar cómo se abordan estas violencias desde una mirada comunitaria y una perspectiva restaurativa en aquellos casos en que las violencias se dan entre menores.
La propuesta surge del grupo de trabajo de violencias sexuales infantiles del CJB, un espacio de trabajo con referentes de prevención y abordaje de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia de las federaciones de ocio.
Cuenta con la participación de Mariona Bota, educadora social que trabaja con el objetivo de incorporar la mirada preventiva de forma transversal en diferentes proyectos y servicios educativos, y vinculada anteriormente al área de prevención de la Fundación Escolta Josep Carol.
Contenidos de la formación:
- Gestión de violencias entre menores.
- Restauración de relaciones entre niños o adolescentes del mismo grupo.
- Aplicar la perspectiva restaurativa.
- Abordaje desde una mirada comunitaria.
Recursos de interés sobre la temática
- Les violències sexuals infantils en el lleure (CRAJ)
- Pàgina temàtica de violències sexuals infantils (CRAJ)
- Recursos sobre prevenció de les violències sexuals infantils en el lleure (CRAJ)
- Protocol de prevenció dels abusos sexuals i altres maltractaments en l’àmbit de l’educació en el lleure (Generalitat de Catalunya i Fundació Vicki Bernadet)
- Formació en prevenció de l’abús sexual infantil (Fundació Vicki Bernadet)
- Educar en el cos. Recursos sobre prevenció de les violències sexuals infantils en el lleure (CJB)
Violencias sexuales infantiles: ¿Cómo abordar casos entre menores desde el tiempo libre? Apuntes de la formación con Mariona Bota
Este artículo recoge las ideas clave de la formación "Violencias sexuales infantiles: abordaje de casos entre menores", facilitada por la ponente Mariona Bota, educadora social experta en la materia, exploramos las claves para entender y gestionar estas situaciones desde el ámbito del ocio. El objetivo ha sido ofrecer una guía estructurada y práctica para las entidades que trabajan con niños y jóvenes.
1. ¿Qué son las violencias sexuales entre menores?
Las violencias sexuales entre menores pueden ser una realidad a menudo minimizada. Es fundamental no banalizar estas conductas y entender sus distintas formas para poder actuar correctamente. Distinguimos dos tipos principales de violencia sexual, desde un marco más teórico que legal:
- El abuso sexual infantil: No se basa en la violencia física directa, sino en un proceso a menudo prolongado en el tiempo y perpetrado por personas de confianza. Se define por cuatro elementos clave que le diferencian de la agresión: la manipulación para generar un vínculo de confianza pervertido; la participación activa que se le pide al niño; la confusión del vínculo, donde el cariño y el abuso se mezclan; y el aislamiento a través de la instauración de un secreto.
- La agresión sexual: Se trata de una acción más puntual, directa y agresiva. Los niños tienden a revelarla más fácilmente porque la asocian a la violencia física, un tipo de violencia de la que se les ha enseñado a hablar y defenderse.
Ambos tipos de violencia pueden darse entre menores. Además, debe tenerse en cuenta la etapa evolutiva: la agresión sexual, más directa, es más común en niños menores de 12 años, mientras que el abuso, que requiere una manipulación más compleja, suele observarse en niños mayores de 12 años.
2. Tipo de conductas: De la ambigüedad a la violencia
Para poder actuar de forma proporcional, es imprescindible categorizar las conductas que observemos. Según las explicaciones de la formación, podemos distinguir tres categorías principales:
- Conductas sexuales deseadas y consentidas: Forman parte de la exploración natural de la sexualidad en la infancia y la adolescencia. Estas conductas no entran dentro del protocolo de actuación, pero sí que deben acompañarse positivamente, educando en el consentimiento y el respeto.
- Conductas sexuales inadecuadas: Son aquellas que no son pertinentes por el lugar o contexto en el que se producen. Por ejemplo, la masturbación es una conducta adecuada para una determinada etapa evolutiva pero hacerlo en un espacio compartido como una tienda de campamentos sería inadecuado.
- Conductas sexuales inadecuadas y delictivas: Son aquellas que causan un daño a la esfera sexual de otra persona y que, por tanto, constituyen las violencias sexuales.
A nivel de protocolo actual a nivel de ocio, las conductas inadecuadas se clasifican en leves y moderadas, mientras que las conductas delictivas (violencias sexuales) son siempre consideradas graves.
La categorización de una conducta no debe basarse en el impacto emocional subjetivo de la víctima, sino en los hechos objetivos y el contexto. El impacto es clave para el acompañamiento posterior de la persona, pero no para la tipificación del acto, puesto que esto podría llevar a actuaciones desproporcionadas.
3. El Marco Legal que nos ampara (y nos obliga)
Existe un marco normativo que las entidades de ocio deben conocer. La ley principal es la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia), que pone el énfasis en tres ejes: la prevención, la promoción de la "cultura del buen trato" y la creación de figuras como los "delegados/as de protección" a todas las entidades.
Además, en Cataluña existe el Protocolo de prevención de los abusos sexuales y otros malos tratos en el ámbito de la educación en el tiempo libre, que detalla los circuitos de actuación. Por último, el Código Penal establece que los menores de 14 años son inimputables, es decir, no tienen responsabilidad penal aunque la conducta sea grave. A partir de los 14 años, sí que tienen.
El gran reto para las entidades, según Bota, es transformar estas leyes abstractas en políticas de protección prácticas, comprensibles y construidas de forma participativa por toda la comunidad educativa.
4. La Detección: Más allá de lo obvio
Mariona Bota insistió en que no existe un síntoma único e inequívoco que nos indique que un niño está sufriendo violencia sexual. Sin embargo, hay señales de alerta generales que nos pueden sospechar que algo está pasando:
- Conductas regresivas: Un niño vuelve a hacer cosas propias de etapas anteriores que ya había superado (por ejemplo, volverse a hacer pipí en la cama, pedir el chupete).
- Cambios de ritmos habituales: Alteraciones repentinas e inexplicables en el sueño (dormir muy o muy poco), el hambre (comer mucho o nada), etc.
- Conductas sexuales inadecuadas para la etapa evolutiva: Un niño muestra comportamientos o conocimientos sexualizados que no corresponden a su edad.
Señales de alerta en el juego
l juego es un espacio clave para la detección. Hay que prestar especial atención a tres indicadores de riesgo en los juegos infantiles:
- en los que hay secretos que no se pueden explicar a los adultos.
- Juegos que se producen en la clandestinidad, en lugares escondidos donde nadie puede verlos.
- Juegos restringidos en los que un niño decide quién puede participar y quién no, estableciendo una relación de poder.
5. La Notificación: Un paso clave en casos graves
Cuando nos encontramos ante un caso considerado grave (una conducta inadecuada y delictiva), el protocolo obliga a la entidad a notificar los hechos. Es importante distinguir dos conceptos:
- Notificación: Es la obligación legal que tiene la entidad de comunicar el caso a la Fiscalía ya la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA).
- Denuncia: Es el derecho que tiene la familia de la víctima a iniciar un proceso judicial.
El protocolo indica que la notificación debe realizarse siempre en casos graves, aunque el niño que ha cometido el acto sea menor de 14 años y la Fiscalía acabe archivando el caso por ser inimputable.
6. La Tipificación: Dimensionar por actuar con proporcionalidad
El primer paso antes de cualquier actuación es "dimensionar lo que nos ocurre", es decir, tipificar la conducta para determinar si es leve, moderada o grave. La clave para una correcta tipificación es analizar el contexto de forma objetiva: los detalles concretos de los hechos, las edades de los niños implicados, si existe una relación de poder entre ellos, etc. El objetivo final de este ejercicio es dar una respuesta que siempre sea proporcionada a la gravedad de los hechos.
7. Ideas para la Actuación: Reflexiones para ir más allá del protocolo
Mariona Bota planteó una serie de reflexiones críticas sobre el alcance del protocolo, invitando a las entidades a ir más allá ya profundizar en el sentido de sus actuaciones. Éstas son algunas de las preguntas clave que deben hacerse los equipos educativos:
- ¿Qué entendemos por "intervención educativa"? El protocolo habla de aplicarla en casos leves y moderados, pero ¿qué significa exactamente? ¿Es una conversación? ¿Una dinámica? ¿Cómo se concreta en la práctica?
- ¿Las "consecuencias disciplinarias" son suficientes? ¿Cuál es el objetivo real de una expulsión? ¿Proteger a la víctima y al grupo? ¿Castigar? ¿Reeducar? ¿Estamos realmente solucionando el problema o sólo lo trasladamos a otro sitio?
- ¿Son posibles las "re-entradas"? ¿Puede un niño que ha sido expulsado volver a la entidad? ¿Bajo qué condiciones y con qué garantías para todos?
- ¿Cómo abordamos la "reparación"? Más allá de las consecuencias, ¿cómo se repara el daño causado a la víctima ya la comunidad (el grupo de niños, las familias, el equipo de monitoras)?
Sobre este último punto, mencionó que las prácticas restaurativas pueden ser una herramienta, pero advirtió de que no funcionan de forma aislada. Requieren que la entidad tenga ya una "cultura restaurativa" previa, basada en el diálogo y la empatía en el día a día.
8. La Actuación: Principios y Pasos a Seguir
Según el protocolo, toda actuación debe regirse por tres principios fundamentales:
- Discreción: La información sobre el caso sólo deben conocerla las personas estrictamente necesarias para su gestión. No debe compartirse con todo el equipo de monitoras ni con la asamblea.
- Transparencia: Se debe explicar toda la información relevante sobre los hechos y la gestión que se realizará a las familias ya los niños directamente implicados, adaptando siempre el lenguaje.
- Mínima intervención necesaria: La entidad no investiga, no realiza terapia ni actúa como juez. Su función es identificar la situación, recoger una información inicial y actuar siguiendo los pasos que marca el protocolo.
"El principio de mínima intervención necesaria busca dos objetivos fundamentales: evitar la revictimización del niño, haciéndole explicar lo ocurrido múltiples veces, y no alterar su relato, algo crucial si el caso llega a un proceso judicial."
Pasos según la gravedad
La actuación básica en todos los casos (leves, moderados y graves) consiste en mantener conversaciones individualizadas con el niño que ha sufrido la conducta, con quien la ha cometido y con sus respectivas familias. En los casos graves, a estos pasos se suma la obligación de realizar la notificación a Fiscalía/DGAIA y la aplicación de consecuencias disciplinarias, como puede ser la expulsión temporal o definitiva del niño que ha cometido la agresión.
Y el grupo, ¿qué?
La actuación con el grupo no es una opción sino una necesidad. Tal y como advirtió Bota, si el equipo educativo no ofrece un relato controlado, el grupo creará uno propio, a menudo lleno de rumores e imprecisiones. Esta comunicación debe tener un mensaje común por parte de todo el equipo, debe centrarse en criticar las conductas (no las personas) y debe hacerse garantizando la discreción y la protección de la identidad de la víctima.
El reto de las "re-entradas"
Antes de considerar las condiciones para una posible readmisión, debe entenderse un obstáculo legal fundamental que se destacó: cuando un caso grave se notifica a Fiscalía, se puede abrir un proceso judicial que tarda una media de 19 meses en resolverse. Mientras este proceso esté abierto, la "rentrada" no es posible. Esta realidad condiciona toda la gestión y pone de manifiesto la extrema complejidad de estos procesos.
Más allá de esto, la readmisión requiere que se cumplan diversas condiciones simultáneamente: la aceptación de los hechos y una voluntad de reparación por parte de quien cometió el acto, el compromiso de su familia en el proceso, la validación y el acuerdo de la familia de la víctima, y una preparación del grupo de iguales para poder acoger esta reincorporación de forma segura y constructiva.
Conclusión: Formación y prevención como herramientas clave
La formación con Mariona Bota deja una idea clara: abordar las violencias sexuales entre menores de forma eficaz requiere conocimiento técnico, protocolos claros y, sobre todo, un compromiso colectivo con la creación de una cultura del buen trato.
La prevención es la mejor herramienta. Por eso, es fundamental que las entidades de ocio inviertan tiempo en formar sus equipos, en adaptar los protocolos a su realidad concreta y en utilizar los recursos y el acompañamiento que ofrecen organizaciones como el CRAJ y el CJB para construir espacios cada día más seguros para niños y jóvenes.